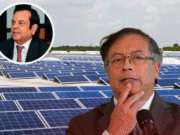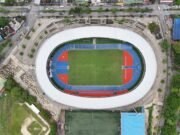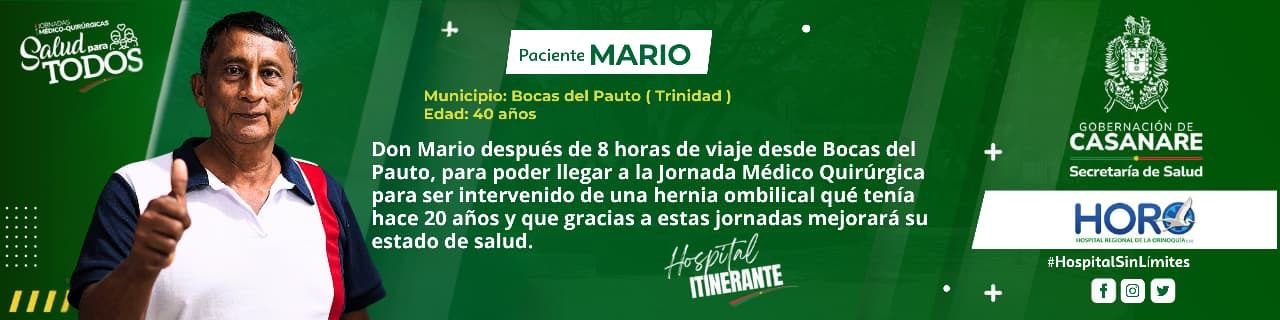Después de casi cuatro años de titulares incendiarios y etiquetas lapidarias, el caso de la vereda Alto Remanso ha dado un vuelco que debería sacudir la conciencia jurídica del país.
Los 24 soldados que participaron en la Operación Mahlón aquel 28 de marzo de 2022, señalados por la narrativa mediática como perpetradores de una masacre, han encontrado finalmente un respiro en el derecho: el Tribunal Superior de Mocoa ha declarado la nulidad de lo actuado por una flagrante violación a sus garantías de defensa.
No se trata de un tecnicismo vacío. Se trata de la constatación de que a estos militares se les pretendió juzgar con las manos atadas. El Tribunal evidenció que se les cerraron puertas procesales y se les negaron recursos legítimos, conduciéndolos por un camino viciado donde el derecho a la defensa fue sacrificado en el altar de la presión pública.
Al igual que en El Proceso de Franz Kafka, donde el protagonista es arrastrado por un sistema laberíntico, procesado por un crimen que no comprende y sentenciado por una autoridad que no lo escucha, estos soldados quedaron atrapados en el absurdo de una justicia que los juzgó por su uniforme antes que por sus actos. Fue una maquinaria kafkiana: se les sentó en el banquillo bajo reglas que cambiaban sobre la marcha y se les negó el derecho a cuestionar la narrativa de quienes los acusaban, dejándolos como figuras solitarias frente a un Estado que parecía haber decidido su culpabilidad desde el primer disparo.
La tragedia de Alto Remanso ha sido simplificada con una crueldad asombrosa. Se ha querido presentar el escenario como una plaza de pueblo inofensiva, ignorando sistemáticamente que se trataba de una zona de operaciones de los Comandos de Frontera, bajo el mando de alias ‘Araña’.
La defensa lo sostuvo desde el primer día: no se irrumpió en un bazar idílico, sino en un territorio con presencia armada ilegal activa. Sin embargo, la palabra “masacre” se convirtió en una condena anticipada, un rótulo que aplastó cualquier matiz y condenó a los uniformados antes de que un juez pudiera siquiera estudiar las pruebas.
Lo más preocupante que halló el Tribunal de Mocoa fue la actitud de la juez de primera instancia, quien reconoció víctimas y bloqueó la posibilidad de que la defensa apelara, argumentando que los militares no tenían “interés jurídico” para controvertir tales reconocimientos. Es un absurdo procesal. El reconocimiento de una víctima no es un detalle menor; altera la estructura del juicio y la dinámica probatoria. No es lo mismo el fallecimiento de un civil ajeno al conflicto que el de individuos vinculados a estructuras armadas, como los señalados alias “Managua”, “Rogelio” o “El Enano”. Esa distinción es el corazón del Derecho Internacional Humanitario y la base de la justicia en combate.
Esta nulidad no es una absolución definitiva, pero es un acto de justicia elemental. Es el retorno a las reglas del juego. Si el Estado envía a sus hombres a las zonas más complejas del país para enfrentar a grupos ilegales, lo mínimo que les debe es un proceso judicial limpio y equilibrado.
Si la ley no protege a quien combate bajo órdenes legítimas en zonas de guerra, mañana ningún soldado sabrá si cumplir con su deber terminará convirtiéndolo en un paria sin derechos. Alto Remanso deja de ser hoy un relato de “buenos y malos” para convertirse en un grito de súplica por el debido proceso. La justicia, si pretende ser tal, no puede permitirse ser un linchamiento disfrazado de legalidad.