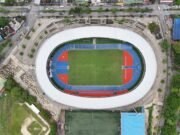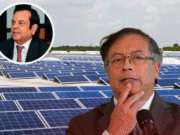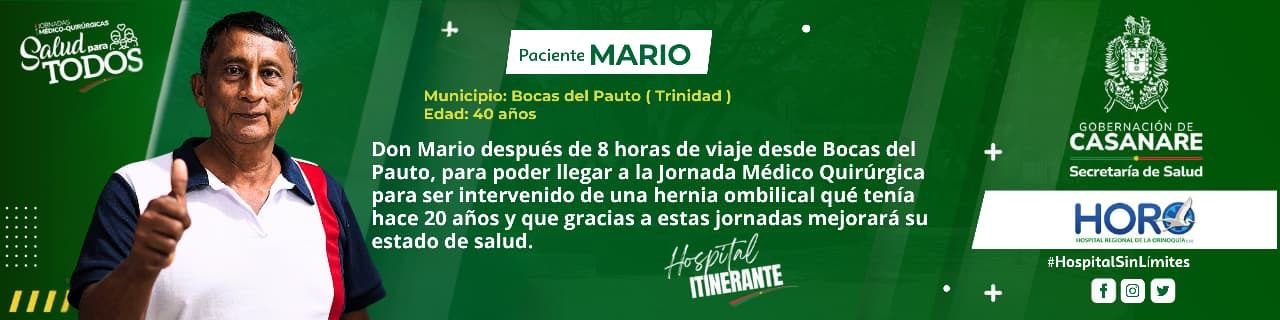Por Lola Portela
Cuando un régimen personalista colapsa —ya sea por la captura de su líder, como ocurre hoy con Nicolás Maduro, o por su eliminación física, como sucedió con Rafael Leónidas Trujillo en 1961— emerge una pregunta inevitable: ¿por qué las potencias no colocan de inmediato en el poder al líder opositor más popular? ¿Por qué no María Corina Machado en Venezuela hoy?
La respuesta no es moral ni ideológica. Es geopolítica, fría y pragmática: control del riesgo.
En Venezuela, Estados Unidos y sus aliados tenían —y tienen— capacidad material y diplomática para desconocer cualquier fórmula de continuidad del chavismo e intentar forzar una transferencia directa hacia la oposición. No lo hicieron. En cambio, toleraron, sin legitimar, que figuras orgánicas del régimen como Delcy Rodríguez conservaran el control provisional del aparato estatal. No se trata de respaldo político, sino de una decisión estratégica clásica: preservar la continuidad administrativa, mantener la cadena de mando, evitar el colapso de las fuerzas armadas y garantizar un mínimo de gobernabilidad mientras se diseña una transición.
La historia dominicana ofrece un espejo casi perfecto. Tras el asesinato de Trujillo el 30 de mayo de 1961, Washington tenía poder suficiente para desmontar de inmediato todo el andamiaje trujillista. Sin embargo, no desplazó a Joaquín Balaguer, un hombre formado, protegido y sostenido por la dictadura durante décadas. Balaguer permaneció como presidente formal porque representaba algo crucial: continuidad sin el dictador. Su permanencia permitió descomprimir tensiones internas, evitar una guerra civil inmediata y garantizar que el Estado dominicano no colapsara en el vacío de poder.

El líder popular de la época no era Balaguer. Ese liderazgo lo encarnaba Juan Bosch, con legitimidad social, discurso democrático y amplio respaldo ciudadano. Pero Bosch no fue impuesto tras la muerte de Trujillo. Llegó después, mediante elecciones en diciembre de 1962, cuando el sistema ya había pasado por una fase mínima de estabilización. Incluso así, fue derrocado apenas siete meses después, en 1963, lo que confirmó una verdad incómoda: las transiciones no se ganan solo con legitimidad popular, sino con control efectivo del poder real.
El patrón se repite una y otra vez. Las potencias no colocan primero al líder más querido, sino al que reduce el riesgo inmediato. El líder popular representa ruptura; el continuista representa contención. En términos crudos, la estabilidad precede a la democracia, no al revés.

Por eso Delcy Rodríguez, como Balaguer en su momento, no simboliza el futuro deseado, sino el amortiguador temporal. Y María Corina Machado, como Juan Bosch entonces, encarna la legitimidad democrática, pero también el desafío frontal a un aparato de poder que aún sobrevive. La transición real comienza después, no en el minuto cero del colapso del dictador.
La lección histórica es incómoda pero clara: las transiciones pactadas casi nunca arrancan con justicia plena ni con el liderazgo más legítimo, sino con el “mal menor” que garantiza que el Estado no implosione. El verdadero riesgo no es reconocer esta lógica; el riesgo es confundir la fase de contención con el destino final.