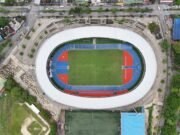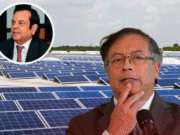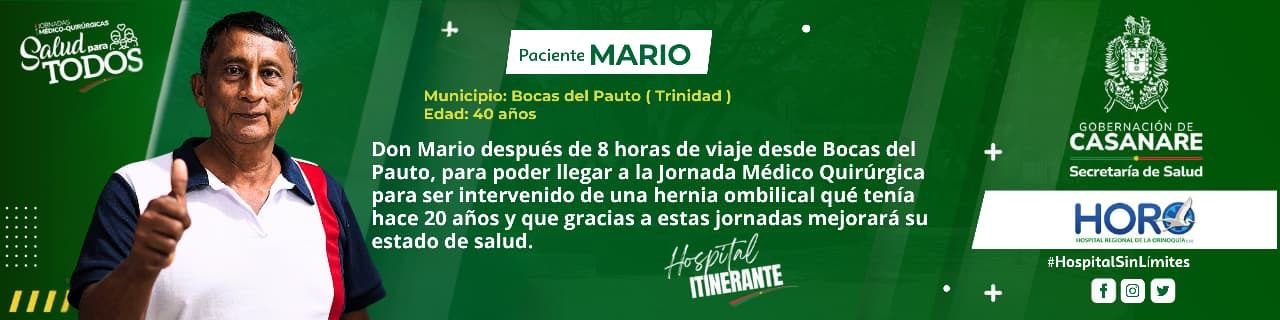Por: Juan Carlos Niño Niño: Cuento
Los dos individuos se echaron al hombro el ataúd, y se apresuraron a salir de la modesta funeraria. Al frente, en la calle destapada, los esperaba estacionada una vieja volqueta Ford 60. Uno de los hombres escupió una maldición cuando no vio al tercer individuo en el platón.
Eran las dos de la tarde. Hacía un bochorno insoportable. El cielo brillaba en todo su esplendor. La brisa mecía suavemente los acacios de aquel destapado pueblo, y no era difícil predecir que los alcanzaría un fuerte y torrencial aguacero.
Una y otra vez lo llamaron. Pero no había rastro de él. Hasta que uno de los individuos decidió subir al platón para recibir el ataúd al individuo de abajo, y no dudó en darle rienda suelta a su emputada cuando vio al tercer individuo echando una siesta cómodamente en una de las esquinas del platón. ¡Éste es mucho malparido!
El tercer individuo se levantó sin expresar la menor preocupación. Sus diminutos ojos orientales ni siquiera se tomaron la molestia de encarar al iracundo individuo. Tan solo se limitó a cargar, sujetar y amarrar, con una asombrosa agilidad, el ataúd en la cachucha del platón de la vieja volqueta Ford 60.
El iracundo individuo suspiró aliviado, y el de los diminutos ojos orientales hizo una sonrisa infantil pero triunfante. Una vez más se salía con la suya. Tenía una desconcertante facilidad para resolver, en cuestión de segundos, cualquier tipo de inconveniente. Eso lo hacía inmensamente despreocupado. Nadie lo podía convencer de no dejar las cosas para última hora, o de no darse una siesta en los momentos y lugares menos esperados.
El iracundo individuo se montó en la cabina de la vieja volqueta Ford 60 (no sin antes despedirse del segundo individuo quien muerto de la risa regresó a la modesta funeraria), y el de los diminutos ojos orientales se quedó cuidando el ataúd en el platón. Un switch accionó el perezoso arranque del motor, y un difícil accionar de cambios, closet y acelerador, le dio un arranconazo a la volqueta que casi hace caer al pasajero del platón, quien entusiasta le hacía una inspección minuciosa al ataúd.
Estaban a unos cuantos kilómetros de su destino. Era necesario salir del destapado pueblo y tomar la carretera que se internaba por las entrañas de aquella cordillera de atrevidos bustos e imponentes murciélagos. El bochorno se había ido. Un fuerte ventarrón mecía sin piedad a los acacios del destapado pueblo, y un constante relampagueo ensombrecía el esplendor del cielo.
Una constante llovizna se unió a la travesía de la vieja volqueta Ford 60. Era una subida lenta y tortuosa. Las piedras sueltas impedían aún más el recorrido de la vieja máquina. La silueta de la cordillera de atrevidos bustos e imponentes murciélagos se desdibujaba aún más con el ascenso, y se iba transformando en húmedos montes de singular belleza, con abundantes quebradas, arroyos, guayabos, guarataros, ceibas, mangos y enredaderas.
Al de los diminutos ojos orientales le preocupaba que la llovizna se estaba convirtiendo inevitablemente en un fuerte y torrencial aguacero. Con su mirada tranquila y calculadora, y una sorprendente habilidad de prestidigitador, sacó de no se sabe donde un extenso y grueso plástico para proteger el ataúd de madera, pintado con un café oscuro y reforzado con una gruesa capa de laca. Fue ahí donde se le ocurrió que no era mala idea meterse en el féretro mientras el fuerte aguacero amainaba, y de paso continuaba con la siesta que el iracundo individuo se había encargado de estropear, cuando la tomaba en una de las equinas del platón.
Y así lo hizo. Ni corto ni perezoso se dio sus mañas para meterse sin que el plástico dejara de cubrir el ataúd. Una vez más tenía una sonrisa infantil pero triunfante. Una vez más se había salido con la suya. El ataúd era lo suficientemente cómodo. Acolchado. Cálido. Silencioso. Íntimo. No se escuchaba una sola gota del fuerte y torrencial aguacero, aun cuando desde afuera éstas pegaban constante y ruidosamente en el extenso y grueso plástico. Lo único que afectaba a tan insólito escenario era la ahora titánica lucha del iracundo individuo para continuar el lento y tortuoso ascenso, porque las llantas perdían agarre y se deslizaban ante el enorme barrizal en que se estaba convirtiendo la destapada carretera.
Esto es vida, se dijo mientras su sonrisa infantil pero triunfante se convertía ahora en una sonora carcajada, al imaginar la cara que haría el iracundo individuo si lo viera en un lugar tan insólito para darse la siesta. De repente, y sin importar el constante bailoteo de la vieja volqueta Ford 60, el de los diminutos ojos orientales cayó indefenso ante los brazos de Morfeo.
El fuerte y torrencial aguacero no daba tregua. Las gruesas gotas de agua se estrellaban violentamente contra los vidrios de la cabina de la vieja volqueta Ford 60, y el iracundo individuo tenía la molesta sensación de que la humedad le había penetrado hasta lo más recóndito de los huesos, lo que le hacía aun más incómoda la titánica tarea de mantener el ascenso y controlar los cada vez más peligrosos deslizamientos de las llantas.
De repente, el motor de la vieja volqueta Ford 60 se apagó. El iracundo individuo estalló con un puñado interminable de madrazos, y sintió morir cuando el switch no logró accionar el perezoso arranque del motor. Ahora si nos llevó el putas, exclamó casi en voz baja, mientras cerraba los ojos y recostaba su frente en la parte superior del timón.
En ese momento, el iracundo individuo se sintió aliviado al recordar que en el platón venía el de los diminutos ojos orientales. Y hasta le agradeció a Dios por no haberle dado la suficiente voluntad para despedirlo en las incontables ocasiones en que había dejado todo para última hora, o en que se había dado una siesta en los lugares menos esperados. Sin duda, el joven ayudante de su vieja volqueta Ford 60 lograría prender el motor con una asombrosa facilidad y en cuestión de segundos. De todos modos, no le era sencillo sucumbir como patrón al innegable talento de su empleado, porque era como absolver y hasta justificar su actitud inmensamente despreocupada ante la vida.
Así que lo intentó nuevamente. Y como si la vieja volqueta Ford 60 entendiera lo que significaba para su orgullo pedir ayuda al joven ayudante, prendió con más bríos que nunca, y hasta le permitió al iracundo individuo hacer un chancleteo constante para calentar el motor. Menos mal no tuve que llamar a ese malparido, se dijo en voz baja mientras se disponía a hacer el difícil accionar de cambios, close y acelerador.
Un cuarto individuo apareció a lo lejos, en el margen izquierdo de la empinada carretera. Éste alzó los brazos y se vino en embestida al encuentro de la vieja volqueta Ford 60. Estaba azotado por el fuerte y torrencial aguacero. Era un hombre adulto. Campesino. De lacónico aspecto. Con un sombrero peloeguama, una camisa y un pantalón arremangados, y unas cotizas que inútilmente se defendían del crudo barrizal.